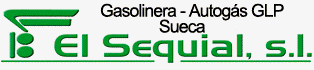Clica a la foto per ampliar
Curro Romero: “Un artista no trabaja por encargo, no es una fábrica”
“Un dios para quienes le vieron torear y para los hijos y nietos de estos, que se postran ante él sin haberlo contemplado jamás en un ruedo”
El 1 de diciembre de 1933, a las cuatro de la tarde, Andrea López Expósito dio a luz en su humilde casa de Camas a Francisco Romero, un niño apuesto y tímido que pocos años después se coló en el cine para ver «Currito de la Cruz» y soñó con ser torero para salir del fango de la finca de los Queipo de Llano, hasta donde llegaba el rumor de los oles del Arenal de Sevilla. Hoy, ochenta años después, Curro Romero es un mito inalcanzablemente cercano, un dios para quienes le vieron torear y para los hijos y nietos de estos, que se postran ante él sin haberlo contemplado jamás en un ruedo.
Su arrasadora personalidad, senequista y austera, sabia y modesta, le ha llevado a hombros del reconocimiento general. Por eso, a pesar de los duros avatares de su vida, que también los ha habido, Curro se confiesa feliz. Dice que ha sido un hombre con suerte y que su vida ha sido «un visto y no visto». No da importancia a su talento. No quiere premios -«mi premio ha sido la afición que me ha seguido a todas partes»-, ni alabanzas. Sólo ansía la tranquilidad. Pasar desapercibido. «Me gusta la gente que conozco y me dice que no se me acerca para no molestarme».
“No me he traicionado”
No es consciente de lo que significa para los demás. De hecho, su genialidad consiste en que sólo tiene conciencia de lo que significa para sí mismo: un hombre honrado que no se ha traicionado jamás. «Yo tenía técnica para poder hacerle a cualquier toro cuatro cosas y contentar a la gente, pero no lo sentía y por eso no lo hice. Ésa es mi dignidad: no me he traicionado», se dice casi en voz baja. Echando la vista atrás, Curro no recuerda reconocimientos ni vítores. No es fetichista. No sabe qué traje se puso en ninguna corrida. Pero sí recuerda con precisión los momentos en que levitó ante un toro, le cortase o no las orejas, que él siempre ha preferido «con papas». Dice que en esos instantes conoció la verdadera libertad. El Arte. La perdición de no tener noción de nada mientras su vida bailaba al socaire de su búsqueda de la hermosura. El instante en el que halló la eternidad. Ésa es su obsesión en sus conversaciones íntimas: tratar de explicar que tal vez su grandeza consiste en no haberse obstinado en ser grande. Simplemente en ser feliz. Y en haber convertido ese egoísmo en un soberano acto de generosidad.
Mientras juega al dominó cerca de su casa de Espartinas, con los pocos amigos de toda la vida que ya le quedan, y sin apostar jamás una peseta -«aún así nos decimos de todo, anda que si apostáramos algo...»- suele mirar atrás al acecho de sus alegrías. A Antonio Burgos, su biógrafo, su amigo del alma, el único que sabe escribirle sus esencias, le explicó que quiso ser torero para «hartarse de dormir» y para sacar a su gente del lodo. Su padre le aconsejó que fuera humilde. Y ni siquiera fue a verlo en sus primeras tardes de La Pañoleta. Ni el día de la Maestranza ante «Radiador». Igual que su madre, «que no me vio torear ni en vídeos».
Vivió a su aire
Quizás por eso él tiene claro que no habría podido soportar tener un hijo torero. Y tal vez por eso también idolatró tanto a su Andrea, su gran espejo. Cuando le compró el piso de la calle Monte Carmelo, en el barrio de Los Remedios, para sacarla de aquella casa vieja de Camas con letrinas en el corral, sus metas materiales se acabaron. Guardó su intimidad con celo y vivió a su aire. Y toreó a su albedrío. «Un día mi madre fue al frutero al que llevaba años yendo en Los Remedios y una clienta la descubrió. Dijo que era la madre de Curro Romero. El frutero le dijo que cómo se había callado eso tanto tiempo. Mi madre le explicó que ella era Andrea López y ya no volvió más a esa frutería», cuenta con orgullo. A ella, señora recia de «roete» y callos en las manos, le debe su afinidad con la gitanería: «Yo no quiero ronear de gitano, pero estoy seguro de que hace 400 ó 500 años tuve que serlo», se engríe Romero.
Sus anécdotas con los flamencos son infinitas. Como aquella noche en Triana en la que se llevó a la taberna del Morapio a su hermano Camarón y tuvo que pedirle a Antonio Ordóñez que se marchara para que la fiesta cogiera cochura. El de la Isla cantó una seguiriya «y nos rompimos las camisas, lloramos, nos abrazamos unos a otros, eso fue inexplicable». O sus andanzas con Caracol el del Bulto, Chocolate, el Beni, Rancapino, Pansequito, Picoco... «Picoco gastaba dos cucharas al año de lo que comía». Una vez, para llegar al bautizo de uno de los niños de Rancapino, que él iba a apadrinar, perdió el avión y tuvo que alquilar una avioneta con azafatas. «Picoco se pegó todo el vuelo diciéndonos ¿quieren ustedes tomar algo?». El jerezano Luis de la Pica, con quien Curro moría, le tuvo que aclarar una vez que él era «de Rafael de Paula». Y Romero le contestó: «Y yo, Luis, y yo también». El autor de este texto es Alberto García Reyes. Leer noticia completa y ver hilo de debate en abc.es.
El Sis Doble no corregeix els escrits que rep. La reproducció d'aquest text és literal; fidel a les paraules, redacció , ortografia i sentit de l'autor/s
-
0ComentarisImprimir Enviar a un amic
-
Notícies similars
-
“Yo sólo he sido un hombre con estrella”
Hi ha 0 comentaris / Llegir més
-
Una imprenta catalana fabrica la XXIII edición del Diccionario de la RAE, que verá la luz el próximo 16 de oct...
Hi ha 0 comentaris / Llegir més
-
Siempre ha sido un artista al que sus seguidores y el público en general han sentido cercano
Hi ha 0 comentaris / Llegir més